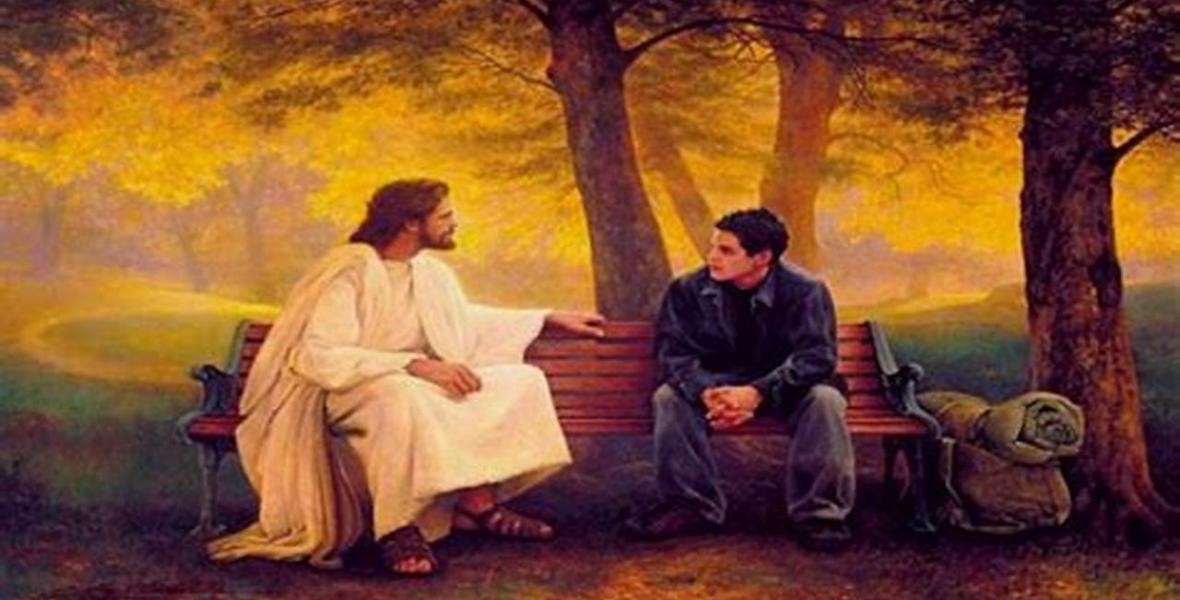Introducción
Los jóvenes de hoy están rodeados de mensajes superficiales, palabras manipuladas y discursos vacíos. Viven en un mundo saturado de comunicación, pero con un creciente vacío de sentido. ¿Dónde encontrar una voz auténtica? ¿Quién habla con verdad? Frente a esta búsqueda, el cristianismo propone una respuesta radical: Jesús es la Palabra viva de Dios (cf. Jn 1,14), el Verbo que se hizo carne para dialogar con el ser humano y revelarle el sentido profundo de su existencia.
Este artículo no pretende imponer una creencia, sino invitar a mirar a Jesús desde una perspectiva renovada: la psicología de la comunicación, disciplina que estudia cómo nos relacionamos, nos comprendemos y nos transformamos a través del lenguaje. A partir de teorías contemporáneas (Rogers, Watzlawick, Berne), y con base en los relatos evangélicos, se mostrará que Jesús no solo hablaba bien: Él era su palabra, y esa palabra sigue viva y actuando en quienes se abren a ella.
1. Jesús: el Verbo encarnado como acto comunicativo total
El Evangelio de Juan comienza con una afirmación revolucionaria: “En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios” (Jn 1,1). Esta expresión no solo afirma la divinidad de Jesús, sino su identidad comunicativa. Jesús no solo trae un mensaje: Él es el mensaje. Según Austin (1962), los “actos de habla” no se limitan a describir, sino que hacen lo que dicen. Jesús, al decir “Yo soy el pan de vida” (Jn 6,35), no está dando una metáfora, sino realizando una promesa vivificante.
Desde la psicología contemporánea, esto se traduce en una coherencia radical entre emisor, mensaje y acción. Watzlawick et al. (1967) afirman que “es imposible no comunicar”. Jesús comunica incluso en su silencio, en su cuerpo, en su entrega. Él es palabra encarnada (Ricoeur, 1990).
2. Jesús hablaba con empatía: “¿Qué quieres que haga por ti?”
La empatía es una de las cualidades más admiradas en un comunicador. Carl Rogers (1961) la definió como “la capacidad de comprender el mundo emocional del otro desde dentro”. Jesús la practicaba en cada encuentro. En Marcos 10,51, frente a un ciego que clama por ayuda, Jesús no impone, sino que pregunta: “¿Qué quieres que haga por ti?”.
Este estilo de comunicación es radicalmente opuesto al discurso religioso impositivo. Jesús no sermonea, dialoga. No juzga de entrada, escucha primero. Su modo de hablar parte del respeto y la compasión. Este principio, tan valorado en la psicología humanista, fue vivido por Jesús dos mil años antes.
3. Parábolas: palabras que transforman desde dentro
Jesús no usaba tecnicismos ni retórica religiosa. Hablaba en historias simples, pero profundas, que conectaban con la vida cotidiana: un padre que espera a su hijo (Lc 15), un hombre golpeado en el camino (Lc 10), una semilla que crece en silencio (Mc 4). Estas parábolas son más que cuentos: son dispositivos de transformación interior.
Erikson (1968) afirma que el relato es clave en la formación de la identidad. Jesús usaba relatos para que el oyente reconstruyera su historia. No buscaba convencer, sino provocar un giro interior. Por eso, muchas veces termina diciendo: “El que tenga oídos para oír, que oiga” (Mc 4,9), es decir, escucha con el corazón.
4. Silencio que interpela: “Pero él no le respondió nada”
En un mundo ruidoso, el silencio es revolucionario. Jesús también hablaba callando. Ante Herodes, “no le respondió nada” (Lc 23,9). Frente a la mujer adúltera, “se agachó y comenzó a escribir en la tierra” (Jn 8,6). En la cruz, su grito fue también un silencio compartido con el dolor del mundo.
Según Schulz von Thun (1981), todo mensaje tiene un nivel relacional. El silencio de Jesús no es evasión, sino un acto comunicativo lleno de significado. Calla para que el otro piense, para que brote la verdad. Su silencio es más elocuente que muchos discursos.
5. Coherencia radical: “El que me ha visto a mí ha visto al Padre”
Hoy muchos jóvenes se sienten decepcionados por figuras públicas que dicen una cosa y hacen otra. Jesús fue diferente. Su palabra no era marketing espiritual: era vida encarnada. “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Jn 14,9), dice a Felipe. No había separación entre su mensaje y su ser.
Rogers (1961) llama a esto “congruencia”: cuando el decir y el hacer están alineados. En Jesús, esta coherencia fue total. Por eso su palabra tenía poder. No era una estrategia, era testimonio.
6. Comunicación no verbal: miradas, gestos y abrazos
Jesús tocaba, miraba, abrazaba. Se acercaba a leprosos (Mc 1,41), levantaba niños en brazos (Mc 9,36), lloraba con sus amigos (Jn 11,35). Su cuerpo era lenguaje. Según Mehrabian (1981), más del 90% del mensaje emocional se transmite de forma no verbal.
En tiempos donde los afectos se expresan por emojis, Jesús enseña el poder de una presencia real. Su mirada al joven rico (Mc 10,21) fue tan profunda que el texto dice: “Jesús lo miró y lo amó”. Esa mirada aún puede alcanzarnos hoy.
7. Comunicación inclusiva: “Tampoco yo te condeno”
Jesús hablaba con todos: con fariseos y prostitutas, con sabios y pescadores, con ricos y mendigos. No discriminaba, pero tampoco banalizaba el mal. Su estilo era inclusivo sin ser condescendiente. A la mujer sorprendida en adulterio le dice: “Tampoco yo te condeno. Vete, y no peques más” (Jn 8,11).
Su palabra restaura sin encubrir, libera sin aplastar. En ella, se une la verdad con la gracia. Su modo de hablar no humilla, sino que levanta la dignidad. Hoy, cuando tantas palabras hieren, su voz sana.
8. Jesús sigue hablando hoy: la Palabra viva que interpela
Para los creyentes, Jesús no es solo alguien que habló hace 2000 años. Sigue hablando hoy. A través del Evangelio, de la oración, del prójimo, su palabra sigue viva. “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Mt 24,35).
Muchos jóvenes creen que Dios guarda silencio. Pero tal vez el problema no es que no hable, sino que no lo escuchamos. Como dijo San Agustín: “Estaba dentro de mí, y yo fuera”. Abrir el corazón a su palabra es dar espacio a una comunicación que no aliena, sino que humaniza.
Conclusión
Jesús no vino a dar una clase de oratoria, sino a sanar con la palabra. Su estilo comunicativo —empático, narrativo, coherente, silencioso, gestual, inclusivo— anticipó lo que siglos después descubriría la psicología. Pero lo más importante no es su genialidad, sino su amor.
Para los jóvenes incrédulos, este artículo no es un sermón, sino una invitación: escuchen cómo hablaba Jesús. Lean un Evangelio sin prejuicios. Pónganse en el lugar de sus interlocutores. Dejen que sus palabras los encuentren. Tal vez descubran que Él no solo habló, sino que les sigue hablando hoy.
Referencias
Austin, J. L. (1962). How to Do Things with Words. Oxford University Press.
Berne, E. (1964). Games People Play. Grove Press.
Biblia de Jerusalén. (1998). Evangelios según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Desclée de Brouwer.
Chang, K. J. (2024). Communicating Grace: Jesus’ Nonverbal Language and Its Implications for Contemporary Christian Counseling. Journal of Pastoral Psychology, 73(1), 33–52. https://doi.org/10.1007/s11089-023-01003-9
Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and Crisis. W.W. Norton & Company.
García-Ramírez, R., & Rodríguez-Peña, D. (2023). Jesús y la psicología de la comunicación: Una lectura interdisciplinaria desde la praxis terapéutica. Revista Latinoamericana de Psicología y Teología, 19(2), 87–110.
Gresham, J. L. (2021). Jesus the Communicator: The Rhetorical and Psychological Dimensions of Christ’s Teaching in the Gospels. Journal of Biblical and Theological Studies, 6(2), 101–119. https://doi.org/10.24073/jbts.6.2.6
Licona, M. R. (2020). Jesus, Communication, and the Human Psyche: A Cognitive-Behavioral Approach to Gospel Discourse. Journal of Psychology and Christianity, 39(3), 245–257.
Lewis, P. W. (2022). The Logos and Human Communication: Reclaiming Jesus as the Model for Meaningful Dialogue in a Post-Truth Culture. Theological Review, 58(1), 45–68. https://doi.org/10.51342/theorev.58.1.3
Mehrabian, A. (1981). Silent Messages: Implicit Communication of Emotions and Attitudes. Wadsworth.
Ricoeur, P. (1990). Hermenéutica y acción. Fondo de Cultura Económica.
Rogers, C. (1961). On Becoming a Person: A Therapist’s View of Psychotherapy. Houghton Mifflin.
Schulz von Thun, F. (1981). Miteinander Reden. Rowohlt Verlag.
Watzlawick, P., Beavin, J. H., & Jackson, D. D. (1967). Pragmatics of Human Communication. W. W. Norton & Company.