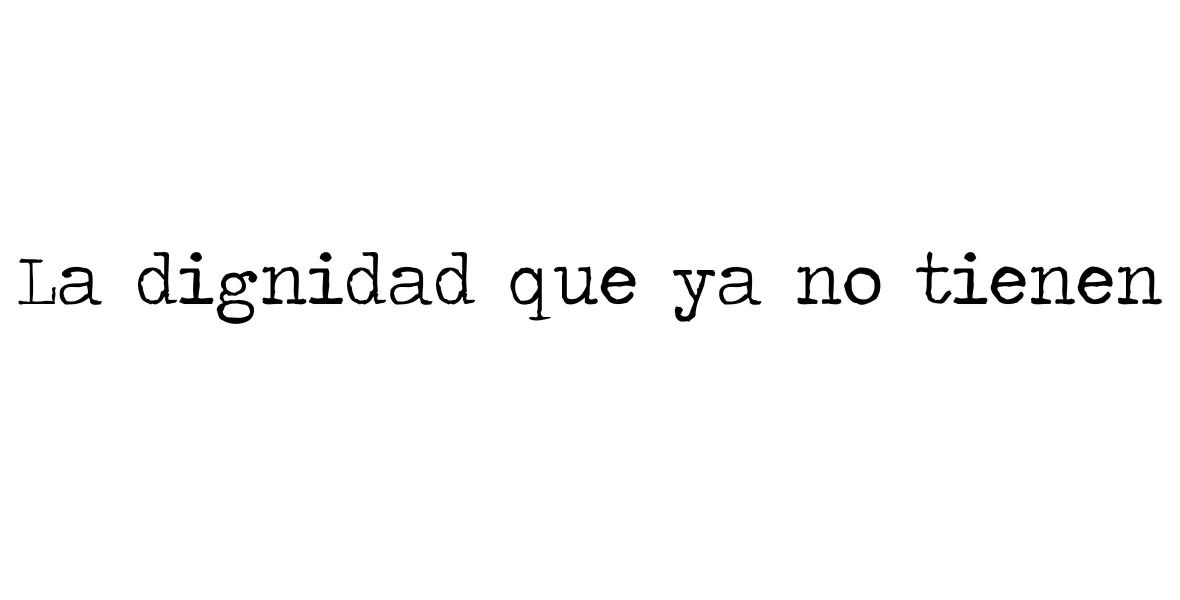No hay que llorar sobre la corrupción derramada. Qué otra prueba debe existir para que muchos colombianos entiendan que han sido maniatados por una bola atragantada de señores sedientos de poder y autoridad. Muchos vomitaron su cólera por la corrupción, desigualdad y politiquería en la última campaña presidencial, usaron las ardientes manifestaciones para ensalzar a un candidato que resultó ser el domicilio del hombre más peligroso del país.
No hay que maquillar las cosas, no hay que rosear calmantes ante el pueblo y susurrando con voz rota un alivio que ya no sirve. Engañarse es un acto funesto, y a muchos, esos mismos de eterna calentura derechista que defienden los intereses de los poderosos sin tener nada a su nombre, hoy se dan cuenta estupefactos, petrificados y con una profunda vergüenza, que todo aquello que con la sangre defendían, fueron ayer hoy y siempre, mentiras que les embutieron para demostrarles una vez más quienes son aquellos que nadan en la brutalidad.
No es para nada inteligente alegrarse por su desgracia, no, no es satisfactorio verle las caras de desconsuelo y amargura, vivimos en el mismo país de eternos sufrimientos y por ende, no es lógico señalarlos con tono de burla. En Colombia, berenjenal de enardecidos y palabreros, ante la turba política que nos consume, ante todo este remolino desgastante de hipocresía y mentiras, viviendo de manera visceral esta coyuntura que nos convoca, han relucido, como los corchos en agua, una cantidad de tibios que, cegados por el odio infundido de su patrón, escogieron de manera penosamente incorrecta, a un politiquero que hace un año atrás nadie conocía y que les está demostrando con cada acto que es un cuerpo andante embadurnado de falsedad y engaño.
Ivan Duque, o más bien, todas las hienas que estén detrás de él, amaestrados por el jinete del desastre, hombre guerrerista omnipotente que ha rebanado al país en todos los sectores habidos y por haber, están haciendo todo lo contrario que hace meses atrás en las plazas públicas prometían a toda una masa bulliciosa que coreaba su nombre. Pena ajena deberían tener, al ver ahora que han quedado como un residuo, como una máquina desechable que los ayudó a ubicarse en el lugar donde a placer manejan las fibras del país.
Poco orgullo debe reposar en sus corazones, esos que aprobaron el discurso agrio del presidente del Senado en la ceremonia de posesión presidencial, sientan un poco de torpeza por lo menos, cuando dicen que todo este país fue un desastre con Santos, y las balas a sus paredes nunca llegaron. Agachen la mirada, cómplices de la ruina, cuando felizmente aplaudían por la victoria de su candidato que les prometió no más impuestos y salarios justos, y hoy, les penetran más tributos y menos salarios. Traguen de manera plácida la mentalidad de pobres, esa misma que los hace alabar al farsante adinerado que les sigue robando.
Yo deseo con infinitas fuerzas, a manera de catarsis, que aquellos que pasaron de la felicidad al desconsuelo, asuman públicamente su error, sin embargo, eso que pedimos airadamente a los cómplices del caos, nunca lo van a hacer, jamás lo van a llevar a cabo. Usarán el mismo acto y argumento de su patrón, mancillar una vez más, defender -a los gritos y amenazas- lo indefendible.
La brisa sería algo fresca, al ver que algunos Uri-Duquistas reconozcan públicamente que fueron engañados. Como los avestruces, sepultan la cabeza en la tierra, como los topos, viven a profundidades extremas; cada trago de agua les sabrá amargo y, por las noches, el sueño se les convierte en un látigo y la cama en un matorral de espinas.
Faltan cuatro años, y tendrán tiempo suficiente para lamentarse. Cuando el cansancio llegue a sus cuerpos, rozarán el filo de la realidad, y con un profundo lamento les tocará seguir flagelándose por el craso error que ingenuamente cometieron.