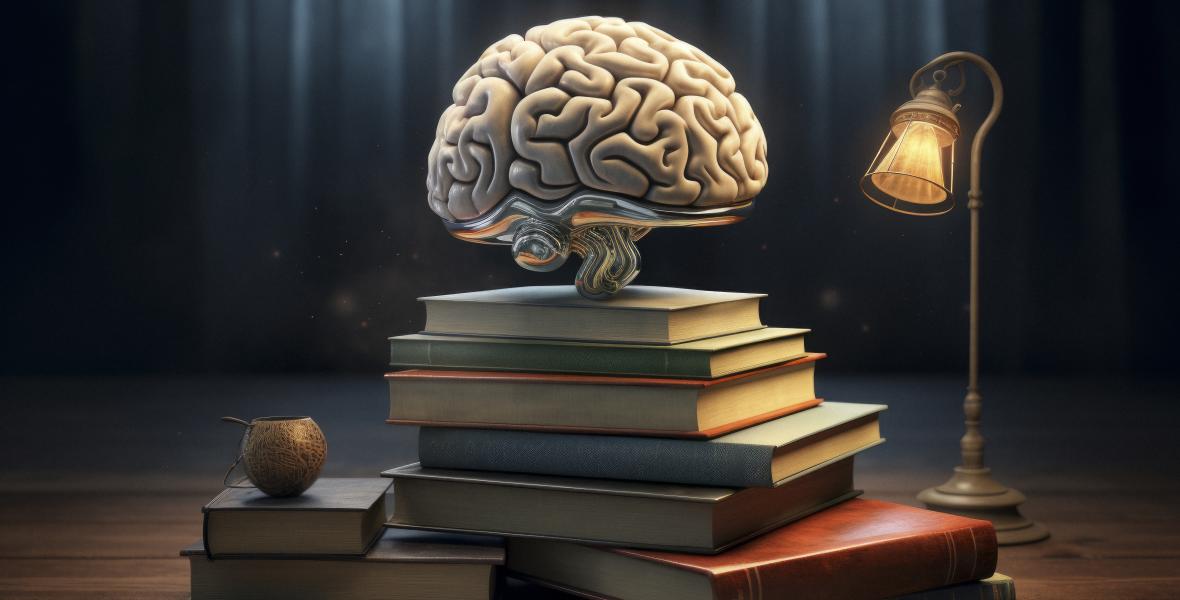“𝐿𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑜𝑠𝑜𝑓𝑖́𝑎 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎.”
𝑆𝑙𝑎𝑣𝑜𝑗 𝑍̌𝑖𝑧̌𝑒𝑘
“Allí donde el poder impone silencio, la literatura y la filosofía se alzan como insurrección del sentido.”
E.P.D
La literatura y la filosofía han mantenido siempre una relación indisoluble, brindando a la humanidad un flujo constante de preguntas y respuestas que le permiten comprender e interpretar su existencia desde múltiples perspectivas. En este texto, reflexiono sobre su relevancia para el desarrollo de un pensamiento libre y autónomo, capaz de desafiar lo establecido a través de la lectura, evitando así caer en la trampa de convertirnos en seres ineptos o manipulables.
Existe una forma de estupidez que no se manifiesta de manera ruidosa ni burlesca; es más sutil, refinada y peligrosa. Se disfraza de eficiencia, adopta el protocolo como escudo y se adorna con el aroma del consenso. Es la estupidez institucionalizada, que no brota de la ignorancia sino del confort, reproduciéndose en los pasillos universitarios, en manuales de buenas prácticas y en congresos donde se celebra lo ya conocido. Es aquella que transforma la obediencia en virtud y el silencio en signo de madurez.
Ante esta maquinaria del conformismo, la literatura irrumpe como lenguaje del silencio no expresado, como memoria de lo excluido. No solo narra; desestabiliza. No se contenta con representar; subvierte. A través de sus metáforas, silencios y personajes atípicos, revela aquello que el discurso oficial intenta ocultar. Aquí es donde se une a la filosofía: ambas rechazan aceptar el mundo tal como es y lo reescriben desde sus fracturas.
Vivimos en una era donde el confort ha sido elevado a principio moral, como si el bienestar fuera sinónimo de verdad o la tranquilidad prueba irrefutable de que todo está bien. Sin embargo, hay algo profundamente perturbador en esa paz incuestionada; un río de felicidad nos arrastra sin saber nadar. Estanislao Zuleta ironizaba al afirmar que vivimos en un país de “Cucaña”, idealizado: un mundo donde los premios llegan sin esfuerzo y los placeres carecen de conflicto. En ese contexto, pensar se convierte en un acto subversivo.
Escribir también lo es. Porque escribir implica pensar con el cuerpo, el alma y la historia misma; es inscribir en el lenguaje aquello que el sistema desea borrar. Desde Sófocles hasta García Márquez, desde Clarice Lispector hasta Roberto Bolaño, la literatura ha sido una insurrección simbólica contra el olvido, contra lo normalizado y contra esa estupidez disfrazada de orden.
Pensar resulta incómodo; interrumpe. No consiste en repetir lo efectivo, sino en cuestionar por qué funciona así, para quién y a qué costo. Pensar abre brechas en las murallas del sentido común -ese cemento ideológico que afirma “las cosas son así”-, poniendo a prueba nuestro pensamiento crítico no mediante acumulación teórica, sino resistiendo al automatismo.
En este sentido, la literatura no debe ser considerada entretenimiento ni mero ornamento; representa una resistencia estética esencialmente crítica ante un lenguaje administrativo incapaz de expresar verdades profundas más allá del informe convencional. Es allí donde se defiende nuestra subjetividad y donde la imaginación toma forma política.
La estupidez institucionalizada no necesita gritar; basta con repetir hechos documentados o clasificar información, convirtiendo la identidad en expediente y el pensamiento en trámite, mientras se espera que funcionemos sin cuestionamientos: razonables, pero sumisos.
Resistir, entonces, es crucial. Resistir al presente cargado de comunicación vacía -un espectáculo repleto de verdades prefabricadas-, al consenso excluyente y a esa normalidad invisibilizadora cuyo protocolo adormece nuestros sentidos. Resistir no implica insultar instituciones, sino exponer las ideologías que las sustentan; mostrar cómo nos moldean para evitar pensar críticamente.
La filosofía, por tanto, trasciende lo académico: constituye una práctica interruptora, una ética del desacuerdo cuya búsqueda radica en formular preguntas sobre verdades asumidas, desmontándolas cuidadosamente. Porque toda totalidad es falsa si excluye las realidades necesarias para su funcionamiento.
Y lo mismo ocurre con la literatura: rebelde frente a lógicas estandarizadas, nunca se deja clasificar ni reducir a simple utilidad. Es un espacio creativo donde tiempo e identidad pueden fragmentarse, liberando lenguajes insurgentes, mientras cada lector se convierte en cómplice activo de esta insurrección simbólica.
Así, ante un mundo saturado de información pero vacío de significados, el filósofo no posee verdades absolutas: renuncia a aceptar mentiras consensuadas, se mueve hacia nuevas incomodidades, porque toda estructura tiende a endurecerse, convirtiendo en dogma lo que alguna vez fue revelación. Su tarea consiste en mantener vivo ese movimiento perpetuo, hoy más necesario que nunca.
La literatura, por su parte, jamás calla. No nos impide olvidar las preguntas fundamentales, existenciales, que reflejan múltiples voces repletas de significados. Nos recuerda que hay maneras alternas de ver, sentir y vivir, construyendo realidades complejas, reconociendo que el lenguaje puede ser prisión y fuga simultáneamente.
Reflexionemos, entonces, sobre la esencia de la resistencia, que implica creación genuina -no acumulación de datos- ampliación de horizontes pensables, visibles y audibles, incluyendo todo aquello sistemáticamente excluido. Porque en la inversión verdadera, la “verdad” es apenas un instante de falsedad transitoria, hallada y desenmascarada por la labor del pensamiento consistente.
La labor literaria consiste en dar forma, cristalizar y vocalizar esos momentos, transformarlos en relatos, símbolos y memorias que permitan perdurar la conciencia, transmitirla y multiplicarla. Porque toda insurrección requiere un lenguaje transformador, y cada expresión insurgente precisa de literatura.
No se aboga por un optimismo ingenuo, sino por una combinación de pesimismo racional y optimismo de la voluntad: reconocer que el enemigo es fuerte, casi invencible, comprender que la tradición pesa como pesadilla, pero también despertar y recordar que la verdad suele ocultarse tras la mentira olvidada. En última instancia, el arte de recordar es también el arte de desactivar la falacia.
La lucha del pensamiento confronta instituciones y sombras, y combate la pereza mental que emerge cuando se olvida la razón de existir: pensar, resistir, gesticular incómodamente, ofrecer escritura en tiempos de aletargados, sostener la voluntad de lucidez urgente.
Referencias de lecturas
· Adorno, T. W. (2005). Dialéctica negativa (J. Navarro, Trad.). Akal. (Obra original publicada en 1966)
· Butler, J. (2006). Vida precaria: El poder del duelo y la violencia. Paidós.
· Debord, G. (1999). La sociedad del espectáculo (J. Vázquez, Trad.). Pre-Textos. (Obra original publicada en 1967)
· Deleuze, G., & Guattari, F. (1995). ¿Qué es la filosofía? (T. Kauf, Trad.). Anagrama. (Obra original publicada en 1991)
· Foucault, M. (1992). La arqueología del saber (A. Ribas, Trad.). Siglo XXI Editores. (Obra original publicada en 1969)
· Gramsci, A. (2000). Cuadernos de la cárcel (V. Campuzano, Ed. y Trad.). Ediciones Era.
· Marcuse, H. (1968). El hombre unidimensional: Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada (A. Sánchez Vázquez, Trad.). Ariel.
· Marx, K. (2007). El dieciocho brumario de Luis Bonaparte. Ediciones Akal. (Obra original publicada en 1852)
· Nietzsche, F. (2006). Más allá del bien y del mal (A. Sánchez Pascual, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1886)
· Rancière, J. (2000). El desacuerdo: Política y filosofía. Ediciones Nueva Visión.
· Žižek, S. (2013). Menos que nada: Hegel y la sombra del materialismo dialéctico. Akal.
· Žižek, S. (2009). En defensa de la intolerancia. Sequitur.
· Žižek, S. (2012). El año que soñamos peligrosamente. Akal.