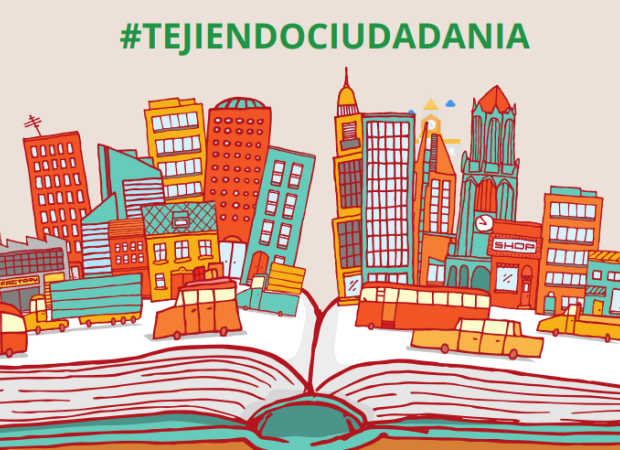Duele decirlo, pero es una realidad que vivimos los maestros y maestras del país. Ya muchos hemos perdido el norte; la función principal que teníamos como faros de la enseñanza de conocimientos iniciales se ha perdido. Es así y no lo podemos negar que, en Colombia, ser maestro se ha convertido en una profesión de alto riesgo emocional, social y ético. Lo que antes era una vocación centrada en formar para la vida y el conocimiento, hoy se ha transformado en una carrera de obstáculos impuesta por un sistema que exige resultados, pero prohíbe los medios. Los maestros y maestras colombianos viven una paradoja cruel: se les exige formar ciudadanos íntegros, críticos y competentes, pero se les niega el derecho a educar con autoridad, rigor y sentido. En este texto intentaré realizar una aproximación crítica que motive una reflexión pertinente y significativa para que la verdadera función del magisterio comience a direccionarse desde los entes y personalidades que orientan administrativamente la educación colombiana.
Hoy, al maestro se le ha convertido en psicólogo, trabajador social, enfermero, mediador de conflictos, gestor cultural, orientador vocacional y hasta figura parental sustituta. En fin, ya no sabemos para qué estudiamos en una normal o en una facultad de educación, si para enseñar o para resolver los conflictos que otras personas y profesiones deberían resolver. Con ello no estoy afirmando que no podamos coadyuvar en la formación integral de los educandos, sino en la forma impositiva como se asignan labores de otras profesiones sin que tengamos la formación disciplinar adecuada para resolver esas contingencias, y nos olvidamos de la enseñanza de los aprendizajes básicos para la construcción de los proyectos de vida de los estudiantes. Después vienen los señalamientos: los maestros no enseñan, los maestros promueven sin los conocimientos esenciales, los maestros esto, los maestros esta otra cosa. Total, el magisterio tiene la culpa, lo están estigmatizando y culpabilizando del fracaso social de los educandos. Todo esto sin que haya una formación especializada ni respaldo institucional: pañitos de agua tibia con sal. En muchas escuelas públicas, especialmente en zonas vulnerables, los maestros son quienes detectan casos de abuso, quienes escuchan los dramas familiares, quienes intentan contener la violencia que se filtra desde los hogares. ¿Y la enseñanza? Se relega a los márgenes de una jornada saturada por funciones que no le corresponden.
No obstante lo anterior, se le exige que enseñen sin corregir, que motiven sin exigir, que formen sin evaluar. No pueden suspender porque “discriminan”, no pueden reprobar porque “estigmatizan”, no pueden llamar la atención porque “traumatizan”. Pero sí deben soportar insultos, agresiones físicas, desobediencia sistemática y una profunda carencia de hábitos básicos que muchos padres ya han renunciado a inculcar. Los maestros se convierten en blanco fácil de una sociedad que ha delegado en la escuela lo que antes era responsabilidad compartida. Recientemente escuché la vivencia de un docente en el Chocó que fue apuñalado por un joven estudiante, porque lo reconvino para que no volviera a copiarse en un examen o algo así. ¿Dónde están las entidades que velan por la integridad de los maestros y maestras que se exponen por hacer su trabajo de educación formativa? ¿Quién o quiénes tienen la culpa de que no haya seguimiento a estas problemáticas? No vengan a decir que existen normas y protocolos para la resolución de estas situaciones, porque de normas y protocolos estamos hasta la coronilla.
Cuando el caos estalla en las aulas —gritos, peleas, desinterés absoluto— los mismos que despojaron a los maestros de su autoridad los señalan por no tener control, los acusan de no saber motivar, los responsabilizan por los bajos resultados académicos. ¿Cómo se puede enseñar en un entorno donde el respeto ha sido reemplazado por la permisividad y la empatía mal entendida? Allí están las normas que atan las manos de los enseñantes.
Las teorías educativas contemporáneas, muchas importadas sin contexto, han promovido una visión de la enseñanza donde los maestros y maestras deben ser facilitadores, no guías. Se habla de “aprender jugando”, de “educar sin castigar”, de “acompañar sin corregir”. Pero en la práctica, estas ideas han servido para justificar el abandono institucional. Se confunde empatía con permisividad, inclusión con indiferencia, innovación con improvisación. Discursos vacíos.
Mientras tanto, los maestros y maestras colombianos siguen en pie, con sus cuadernos desgastados, sus voces quebradas y su vocación intacta, mirando de frente y sin claudicar. Enseñan con lo que tienen, aunque les falte casi todo. Y lo hacen porque creen —todavía— que educar puede transformar vidas. Todo esto me recuerda la historia que un compañero de labores, escribiéndole con amor perenne a su madre fallecida hace años en su aniversario, el ingeniero de sistemas Carlos Martínez Sanabria “Camatsan”, así es conocido por sus pupilos universitarios, contaba de cómo su madre, sin saber leer y escribir, fundó una escuela de banquetas y desde allí enseñó a muchos niños y niñas las primeras letras y los primeros números. Una anécdota interesante y llena de amor por la verdadera educación de los infantes. Tal vez ella no sabía de teorías pedagógicas y didácticas, pero sí sabía enseñar con el amor y la verdadera función de un maestro, y con la ayuda de sus familiares que la acompañaron en esta noble labor, hizo que sus pupilos aprendieran y construyeran las bases de sus proyectos de vida.
Creo que el sistema educativo colombiano necesita una reforma profunda, no solo en infraestructura o currículo, sino en el reconocimiento del maestro como figura central del proceso formativo. No se puede seguir exigiendo sin dotar, señalando sin escuchar, delegando sin acompañar. El magisterio no pide privilegios, pide respeto. No exige aplausos, exige condiciones. Y sobre todo, reclama el derecho a educar con dignidad, con autoridad y con sentido.
Porque educar no es entretener, no es vestirse de payaso. No es contener. No es sobrevivir. Educar es formar por y para la vida; o mejor dicho, educar es la vida misma. Y para eso, los maestros y maestras necesitan ser escuchados, respaldados y, sobre todo, respetados.