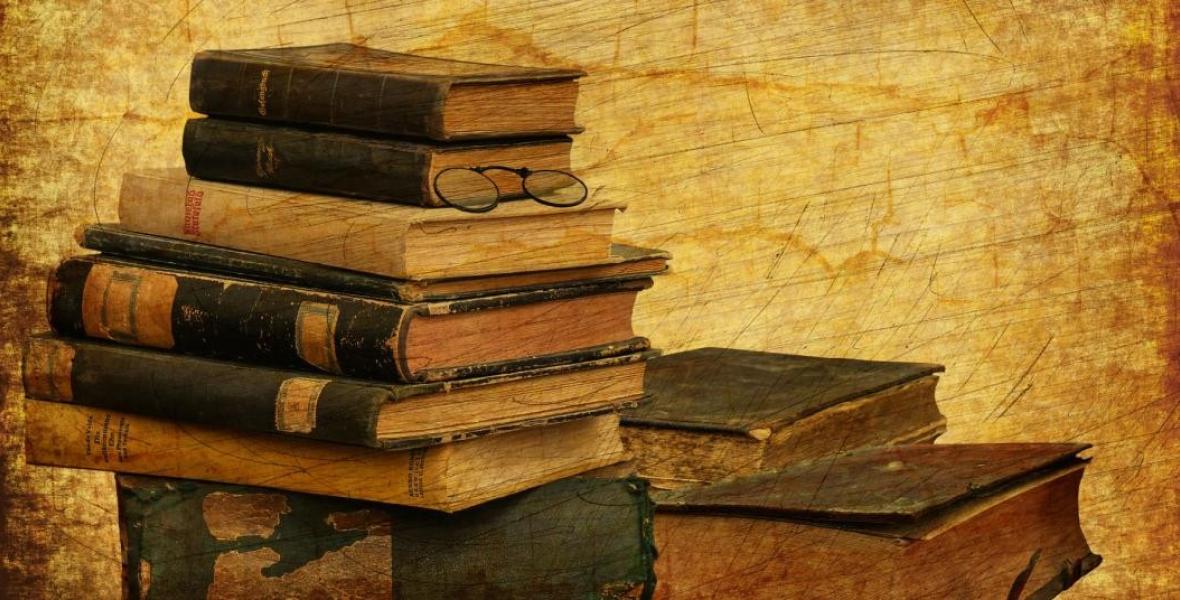Soy maestro en niveles de bachillerato y universitario. No sé si han dado cuenta, pero hoy en día leer críticamente no es lo mismo que antaño. En plena tercera década del siglo XXI, inmersos en una vórtice de información tanto superficial como de amplio interés: noticias, redes sociales, artículos científicos, noticias falsas, videos educativos… Y sin embargo, a pesar de tener acceso a más información, a más conocimientos como nunca se pensó, leemos menos profundamente . Y peor aún: pensamos menos críticamente sobre lo que leemos. Contradictorio, pero es verdad.
Esto no es casualidad. Nuestra forma de procesar la información está cambiando. Y detrás de eso hay algo más profundo: nuestros cerebros están siendo moldeados por la velocidad, la inmediatez y la distracción constante. Pero ¿qué pasa cuando queremos detenernos, reflexionar y analizar críticamente un texto? ¿Qué herramientas mentales necesitamos para hacerlo bien? Preguntas interesantes.
Aquí entran en juego las llamadas funciones ejecutivas : ese conjunto de habilidades cognitivas que permiten controlar nuestra atención, retener información relevante, cambiar de perspectiva, inhibir impulsos y planificar nuestro pensamiento. Son como los pilares que sostienen cualquier acto de comprensión e interpretación lectora compleja —y especialmente la lectura crítica. Y sí, aunque suene técnico, esto tiene mucho que ver con lo que vemos cada día en las aulas: estudiantes que leen un texto y luego no pueden explicarlo, que confunden ideas principales con secundarias, o que simplemente se quedan en lo superficial porque no logran “construir” significado desde lo leído. Se inicia el caos para los maestros. ¿Por qué falla esto? Pues, porque muchas veces damos por sentado que la lectura crítica surge sola. Pero no es así. No basta con saber decodificar palabras; se necesita una base neuropsicológica sólida, además de algunas estrategias neuro-didácticas precisas desde el quehacer pedagógico cotidiano. Y esa base está conformada por tres funciones clave: la memoria de trabajo, la cual permite mantener y manipular temporalmente la información. El control inhibitorio que ayuda a evitar distracciones y mantener la concentración y, por último, la flexibilidad cognitiva que posibilita cambiar de perspectiva y adaptarse a nuevas ideas.
Según Miyake et al. (2000), estas funciones son fundamentales para tareas cognitivas complejas, incluida la comprensión e interpretación de textos continuos y discontinuos. Por ejemplo, si estás leyendo un artículo científico o cualquier otra clase de texto, necesitas usar tu memoria de trabajo para conectar ideas, tu control inhibitorio para no distraerte con notificaciones o pensamientos externos, y tu flexibilidad cognitiva para interpretar distintos puntos de vista (Miyake et al., 2000, pp. 49–100). Pero no solo eso: la lectura crítica también fortalece estas funciones. Es decir, existe una relación bidireccional. Cuanto más practicamos la lectura reflexiva, más desarrollamos nuestras funciones ejecutivas. Y viceversa: cuanto mejor sean éstas, mayor será nuestra capacidad de análisis textual. Un ejemplo claro es el uso de la memoria de trabajo . Baddeley (2003) la describe como una especie de “pizarra mental” donde mantenemos la información mientras trabajamos con ella. Esto es crucial cuando leemos algo denso o extenso. Si no tenemos suficiente capacidad en esta función, perdemos hilos, olvidamos conceptos importantes y terminamos con una comprensión fragmentada (Baddeley, 2003, p. 829).
También está la flexibilidad cognitiva , que Jurado y Rosselli (2007) han señalado como una de las habilidades más importantes para la toma de decisiones y el razonamiento abstracto (Jurado & Rosselli, 2007, p. 213). Imaginemos que estamos leyendo dos textos contradictorios sobre un mismo tema: si tenemos buena flexibilidad, podemos entender ambos puntos de vista, compararlos, incluso construir una nueva idea a partir de ellos. Pero si esta habilidad es débil, tenderemos a aferrarnos a lo primero que leemos o a rechazar automáticamente lo que no coincida con nuestras creencias previas. Esa si sería una lectura significativa y con sentido, cunado los textos dialogan a partir de un trabajo metacognitivos donde la intertextualidad juega papel trascendental.
Y veamos otros problemas del contexto actual: la sobreexposición a información rápida y superficial. El uso y abuso de las redes sociales, los resúmenes automáticos, las inteligencias artificiales que nos dan respuestas directas, entre muchas otras situaciones problemáticas, pueden estar afectando negativamente el desarrollo de estas funciones. Porque, si no entrenamos la atención, la paciencia y la profundidad en la lectura, difícilmente podremos desarrollar una lectura crítica auténtica. Entonces, ¿qué podemos hacer como docentes, investigadores o formadores de pensamiento? Primero, reconocer que la lectura crítica no es una habilidad aislada, sino que depende de estructuras cognitivas subyacentes. Segundo, diseñar estrategias didáctico-pedagógicas que apunten al desarrollo de las funciones ejecutivas a través de textos y actividades interesantes. Actividades como el debate, los conversatorios, la lectura comentada, la lectura en voz alta, la escritura de diferentes textos: narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos, el análisis de fuentes contrastantes o incluso la escritura a mano pueden ser muy efectivas. Diamond y Lee (2011) han mostrado que actividades colaborativas y desafiantes cognitivamente tienen un impacto positivo en el desarrollo de estas habilidades (Diamond & Lee, 2011, p. 960). Marzano (2010), por su parte, recomienda enseñar explícitamente estrategias de lectura crítica, como identificar premisas, evaluar evidencias y detectar sesgos (Marzano, 2010, p. 47).
En definitiva, amable lector, el mensaje es claro: no podemos separar la lectura crítica del desarrollo cognitivo . Ambas van de la mano, son un todo. Si queremos formar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, debemos empezar por fortalecer las bases neuropsicológicas a través de textos diversos que hagan posible ese pensamiento.
Referencias bibliográficas
Baddeley, A. D. (2003). Working memory: Looking back and looking forward. Nature Reviews Neuroscience , 4 (10), 829–839. https://doi.org/10.1038/nrn1221
Diamond, A., & Lee, K. (2011). Interventions shown to aid executive function development: A discussion of underpinnings and design choices. Science , 333 (6045), 959–964. https://doi.org/10.1126/science.1204529
Jurado, M. B., & Rosselli, M. (2007). The elusive nature of executive functions: A review of our current understanding. Neuropsychology Review , 17 (3), 213–233. https://doi.org/10.1007/s11065-007-9040-z
Marzano, R. J. (2010). Teaching critical thinking: Practical wisdom . Solution Tree Press.
Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: A latent variable analysis. Cognitive Psychology, 41 (1), 49–100. https://doi.org/10.1006/cogp.1999.0734
Edinson Pedroza Doria.. Docente de Lengua Castellana y Literatura del Distrito de Cartagena en la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y de Comunicación oral y escrita de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco-Cartagena.